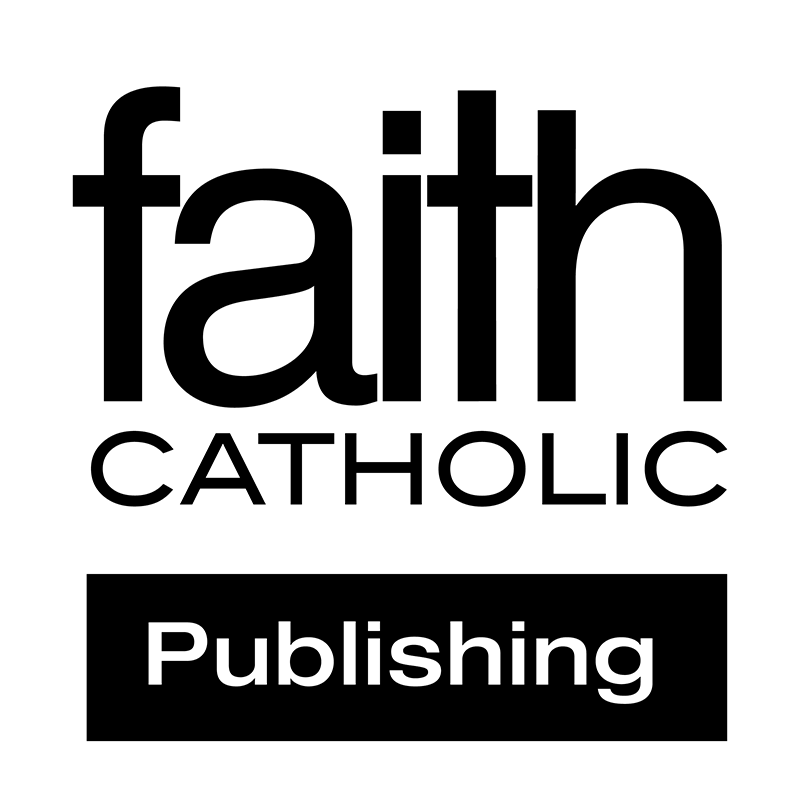Un culto a la medida de Dios
La liturgia eucarística
La liturgia eucarística
Inspirada en la misión del Avivamiento Eucarístico Nacional, esta columna presenta una catequesis accesible sobre la Eucaristía para ayudar a los lectores a encontrarse con Jesús en el Santísimo Sacramento y convertirse en sus fieles testigos en el mundo.
Desde el Papa hasta el converso más reciente de la Iglesia, la Eucaristía ocupa un lugar central en nuestras vidas como católicos. Pero a muchos de nosotros nunca se nos ha ocurrido preguntarnos por qué la Iglesia considera la Misa tan importante. Al darnos la sagrada liturgia, Dios nos ha proporcionado un modelo de culto, que nos da acceso a la vida divina y que corresponde a los anhelos más profundos de nuestros corazones.
Inspirada en la misión del Avivamiento Eucarístico Nacional, esta columna presenta una catequesis accesible sobre la Eucaristía para ayudar a los lectores a encontrarse con Jesús en el Santísimo Sacramento y convertirse en sus fieles testigos en el mundo.
Desde el Papa hasta el converso más reciente de la Iglesia, la Eucaristía ocupa un lugar central en nuestras vidas como católicos. Pero a muchos de nosotros nunca se nos ha ocurrido preguntarnos por qué la Iglesia considera la Misa tan importante. Al darnos la sagrada liturgia, Dios nos ha proporcionado un modelo de culto, que nos da acceso a la vida divina y que corresponde a los anhelos más profundos de nuestros corazones.
El deseo humano de culto
“Puede que encuentre ciudades sin murallas, sin literatura y sin las artes y las ciencias de la vida civilizada, pero nunca encontrará una ciudad sin sacerdotes ni altares, ni una en la que no se ofrezcan sacrificios a los dioses” — Plutarco, Siglo II a.C.
Dos siglos antes del nacimiento de Cristo, el historiador griego Plutarco reconoció que los seres humanos de cualquier lugar y cultura tienen un instinto religioso, es decir, reconocen la existencia de un poder superior. También observó una inclinación casi universal a adorar a “los dioses” mediante sacrificios.
Para los escépticos de hoy en día, la propensión de la humanidad a la adoración podría esgrimirse como prueba de que “Dios” no es más que una quimera inventada para llenar una carencia interior. Pero las mentes más brillantes de la Iglesia a lo largo de los tiempos han concluido exactamente lo contrario: El instinto universal de honrar a un poder superior mediante el sacrificio apunta al hecho de que Dios ha escrito en nuestros corazones el proyecto básico de cómo desea que nos relacionemos con él. Incluso el hecho de que debamos llevar a cabo este culto mediante rituales se desprende de nuestra naturaleza. No somos espíritus incorpóreos, por lo que lo que llega a través de nuestros sentidos exteriormente afecta a nuestras disposiciones interiores. Los rituales exteriores están destinados a orientar nuestros corazones hacia Dios.
Dios nos llama a rendir culto
El Antiguo y el Nuevo Testamento dan testimonio de la creciente comprensión del pueblo de Dios sobre cómo se debe adorar a Dios. A medida que Dios se revela gradualmente en la historia de la salvación, nos invita a honrarle de formas que corresponden a nuestro deseo humano natural de adoración.
Dios prescribió los sacrificios del Antiguo Testamento para recordar al pueblo judío su dependencia de la Divina Providencia, para expiar el pecado y para señalar al redentor prometido. Estos sacrificios prefiguran el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, que lleva a cumplimiento el plan de Dios para nuestra salvación.
Un sacrificio perpetuo
Aunque Jesús ofreció el sacrificio perfecto de una vez por todas en el Calvario, el Catecismo nos dice que “no puede permanecer solamente en el pasado”. Más bien, “todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció ... participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente” (1085). La noche antes de morir, Jesús instituyó la santa Misa para que las gracias que ganó en la cruz se hicieran presentes y se aplicaran a las almas individuales en todo tiempo y lugar. Nosotros hacemos esta misma ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo cada vez que nos reunimos en torno a la mesa del Señor.
Sólo Dios pudo concebir un medio para que ofreciéramos, hasta el final de los tiempos, el sacrificio de Jesús en la cruz. La Misa es la re-presentación perpetua (volver a hacer presente) de manera incruenta todo lo que tuvo lugar en la cruz. En el Calvario, Jesús fue el sacerdote que ofreció el sacrificio y, al mismo tiempo, el sacrificio ofrecido; en la Misa, el sacerdote se sitúa en la persona de Cristo y ofrece el cuerpo y la sangre de Jesús al Padre bajo las apariencias del pan y el vino. Así, el sacrificio de la Misa y el sacrificio del Calvario son una misma ofrenda.
Repartir los frutos del sacrificio
Para muchos pueblos antiguos, el culto a Dios a través del sacrificio conducía a una comida comunal en la que todos recibían una porción de lo que se había ofrecido. A nuestros antepasados judíos en la fe se les ordenó no sólo sacrificar un cordero sin mancha, sino también comer su carne asada. Del mismo modo, nuestra participación en el sacrificio de la Misa no está completa sin nuestra participación en la sagrada Comunión.
Antes de ordenar a sus discípulos “Hagan esto en memoria mía” -es decir, ofrecer el sacrificio de la Misa- Jesús dio el mandato de comer su carne y beber su sangre (cf. Jn 6,52). La Misa, por tanto, no sólo cumple el mandato de ofrecer el sacrificio; es también el medio por el que participamos en el banquete del cuerpo y la sangre de Jesús.
Lo que descubrimos en la Liturgia Eucarística es que, desde el principio, Dios ha colocado el deseo de rendir culto en lo más profundo de nuestros corazones como medio de atraernos hacia sí. Nuestra respuesta -de ofrecer el sacrificio que Cristo mismo nos enseñó- no añade nada a la gloria de Dios, sino que vuelve a nosotros como el don inestimable de sí mismo. Recibimos, en la Eucaristía, el alimento más sublime que nos une a Dios y nos prepara para unirnos a los santos en el culto eterno a Dios en el cielo.